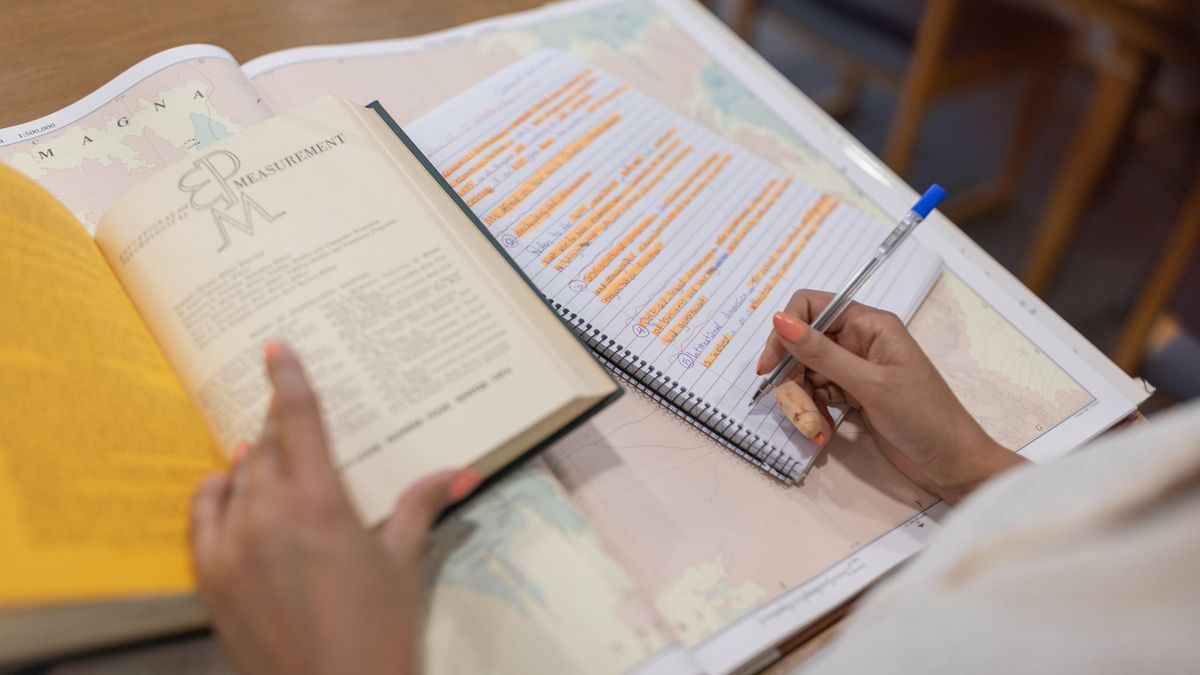Dos mujeres refugiadas llegadas a Grecia en 2016 cuentan cómo han salido adelante en la última década y cómo han pasado a ayudar ellas mismas a otras recién llegadas
El nuevo campo que simboliza el repudio de la UE a los refugiados de Grecia
“El refugio no es mi identidad”, dice Oveliya Myrah (29), originaria de Bangladesh. Y no lo dice desde el privilegio de haberlo superado, sino desde la certeza de haberlo resistido. “Al llegar a Turquía me recibió en el aeropuerto e inmediatamente me hablaron en bangladesí, mi familia había arreglado la visa para que viajara y aún yo no hablaba muy bien el inglés”, cuenta Oveliya. “Cuando llegamos al departamento, me encerraron en un cuarto en la cocina, y me di cuenta de que había sido traficada. Ellos me grababan mientras me violentaban para hostigar a mi familia y pedir dinero de liberación. Un día, era muy temprano por la mañana, vi que mi puerta no había quedado cerrada con llave, y quien vigilaba había bajado a por agua, lo próximo que supe fue que estaba corriendo descalza”.
Oveliya huyó y se embarcó a Grecia, donde reside actualmente, llegó en diciembre de 2016 al Centro de Recepción e Identificación de Moria, más conocido como campamento de Moria, que fue el principal campo de refugiados de la isla de Lesbos, en Grecia, el cual permaneció activo entre los años 2013 y 2020, después de ser destruido por un incendio.
Llegó junto a decenas personas, sin hablar griego ni dominar bien el inglés y no contó con un traductor, por lo que fue puesta en una carpa junto a 11 hombres más, donde denuncia recibir el mismo bullying del cual huyó, “era una ignorancia absoluta, no había como comunicarme, así que fui tratada como un hombre más. Tampoco había un ambiente propicio o un acercamiento para yo decir: soy una mujer trans”. Hoy acumula nueve años de lucha por la inclusión de las mujeres trans migrantes y refugiadas.
El mismo año llegó Karimeh Ganjij (36) junto a sus dos hijos a la isla de Chios. Dos días después de que cerraran la frontera, alcanzó Atenas, directamente a Elliniko, un antiguo aeropuerto en desuso que fue resituado como campamento para refugiados. Allí estuvo tres meses, hasta encontrarse con un grupo de voluntarios que llevó a su familia a un hotel donde fue acompañada y donde, cuenta, nadie era discriminado por género ni nacionalidad.
Karimeh nació en Afganistán, pero creció toda su vida en Irán, donde se casó joven y se le negó la educación. En Grecia estudia psicología, comenzó a trabajar como mediadora cultural y fundó la organización Hidden Goddess, donde crea espacios seguros para mujeres que “nunca se han permitido soñar y que incluso ni siquiera saben qué las hace felices”, dice, desde allí les acompaña a dar los primeros pasos de integración.
El proceso
Karimeh y Oveliya—ambas parte del programa “Experts by experience” de MSF— reconocen su privilegio: haber logrado algo que muchas no pueden ni imaginar. Pero no fue un regalo. Fue una pelea diaria contra el silencio institucional, la falta de espacios seguros y el aislamiento. “¿Cuántas Karimeh existen que están en el agujero de los centros?”, se pregunta a sí misma. Su hermana llegó en 2019. “Ella tuvo a su hermana para guiarla, no todas las refugiadas tienen esta oportunidad”, apunta.
Al llegar Karimeh se puso una serie de metas personales para demostrarse que era válida de estar allí: “Primero hablar el idioma e integrarme en la sociedad, mientras más rápido lo hiciese, más rápido podría ponerme a trabajar, que era el segundo paso. Después me tenía que educar para educar a mis hijos”, mientras pedía asilo en Alemania mediante reunificación familiar, ya que su esposo se encontraba allí, un proceso que terminó en denegación por retraso de la presentación de documentos por parte de Grecia.
Después de cuatro años y medio, Karimeh obtuvo su estatus de refugiada, pero no significó nada para ella. “Ser refugiado significa perder todo lo que te es familiar: tu hogar, tu seguridad, tu identidad ¿Volverás a ver a tu familia? Y empezar de cero. No es solo una condición jurídica, es una profunda experiencia personal de pérdida, supervivencia y esperanza de dignidad y pertenencia” dice Karimeh.
Si bien su abogado le hacía tratar de entender que ese era un gran logro, que de, entre las 100 personas que lo habían solicitado con ella, su caso había sido el único positivo, Karimeh se mostraba crítica: “No me interesaba el estatus de refugiada, eso no me daba el permiso para integrarme, ya estaba aquí. Y estaba aprendido el idioma, ya trabajaba, ya era parte de la sociedad. ¿Qué me iba a dar un papel que yo no me hubiera ganado antes? Estar en una sociedad es un derecho para todos”, dice.
El camino de Oveliya durante su proceso de transición pasó por atravesar constantes desafíos para el acceso al trabajo y la igualdad social: “En Grecia sigue siendo muy complicado cuando se trata de personas migrantes, y específicamente para quienes tenemos una identidad trans, tener una vida normal con empleo y atención médica”, dice Oveliya. Según demanda, todavía no hay ningún comité o entidad de género dentro de los procesos de refugio.
Cuenta que una vez que salió del campo de refugiados, decidió que valía la pena luchar por vivir. “Entonces decidí comenzar mi tratamiento hormonal para vivir una vida verdadera. Fue la decisión más grande y significativa de mi vida” por ello hoy es clara, es mucho más que una refugiada y esto no la define. “Aun con el status de refugiada, estoy esforzándome mucho para que me vean como Oveliya, lo único que soy. Si mal no recuerdo, fui la primera persona refugiada trans que logró cambiar oficialmente su nombre y género en Grecia”.
Desde Hidden Goddness ofrecen apoyo “en áreas en las que las instituciones suelen fallar”, cuenta Karimeh: clases de idiomas, creación de comunidades, recopilación de información y solidaridad con la población local para apoyar a los refugiados contra el racismo. También brindan asesoramiento legal y ayuda a los refugiados para desenvolverse en la vida cotidiana. Todo bajo una perspectiva personal de Karimeh: “Tienes que tener un objetivo en cada etapa de la vida, sin importar de dónde seas ni adónde tengas que ir: ¿Qué quieres hacer mañana, la semana que viene?”.
Por ello también, buscó romper los patrones en su propio hogar donde educa a sus hijos para que comprendan lo que significa realmente el respeto a la mujer, no solo con palabras, sino en la vida cotidiana, cuenta: “Enseño a mis hijos a cocinar, a limpiar y a cuidar de sí mismos. Si su futura pareja quiere estudiar o trabajar, no debe recaer solo en ella hacerlo”.
Para ambas, las sociedades de acogida exigen un gran esfuerzo a los recién llegados, pero a su vez no acompañas dicha exigencia con oportunidades reales: “Mi esfuerzo depende de la oportunidad que me des”, sostiene Karimeh. “Si hubiese sido tratada como persona en mi país, nunca hubiese buscado refugio y no vine aquí a ser tratada con otra etiqueta, más que una persona. Si te dan la oportunidad de ser persona, uno puede contribuir mucho más y crecer todos juntos”, dice Oliveya
“Siempre que no les das la oportunidad, no pueden permitírselo. Cuando las personas se ven a sí mismos en una situación miserable, igual que la que vivieron, no pueden permitírselo. No pueden volver a intentarlo. No pueden construir su vida”, concluye Karimeh.
Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), un total de 995.335 personas solicitaron protección internacional en la Unión Europea, un 12% menos que en 2023. España registró la cifra más alta de solicitudes de protección internacional de su historia en 2024: 167 366 solicitudes, siendo el segundo país receptor de solicitudes de protección internacional de la Unión Europea.
Sin embargo, para finales de junio de 2024, había alrededor de 925 mil solicitudes pendientes de decisión en primera instancia, lo que supone un aumento del 35 % en comparación con junio de 2023, y al menos el doble que en el período 2018-2021, según los últimos datos disponibles de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).
“La Unión Europea tiene la obligación moral y jurídica de proteger a las personas que huyen de la guerra, la persecución o el peligro, muchas de las cuales se ven afectadas por conflictos en los que Europa tiene una implicación histórica o política”, dice Karimeh.
 PODCAST | Paciencia o por qué un segundo dura un segundo
PODCAST | Paciencia o por qué un segundo dura un segundo